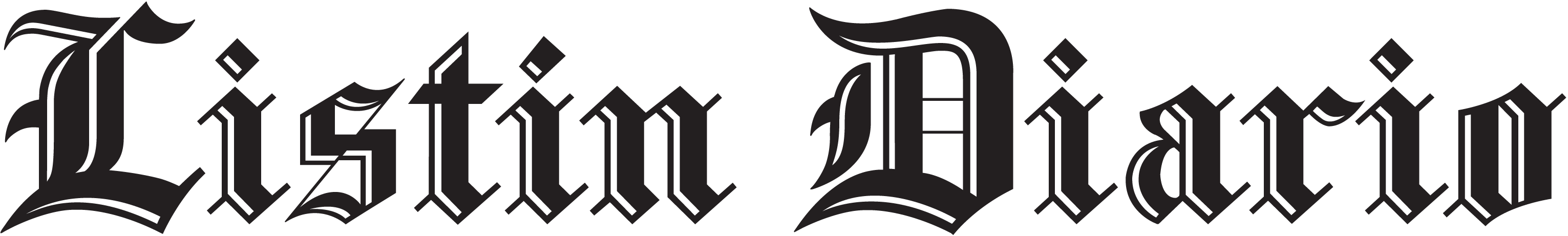EL BULEVAR DE LA VIDA
La lluvia como maldición
La lluvia, justiciera, es el escaparate cruel donde se desnudan las vergüenzas nacionales. Ella ubica a cada quien en el estrato social al que pertenece. La lluvia no disimula.
Así, cuentan que cuando llueve en la Capital o en Santiago, para los sectores de la amplia clase media nacional los moteles no dan abastos, se hacen largas colas y se pelean los parroquianos por las suites con jacuzzi. Ya se sabe que la lluvia posee un efecto afrodisíaco innegable, de ahí el romanticismo, la bíblica incitación al santo fornicio que ella provoca, ¡ay!, la lluvia.
Sin embargo, en un faltoso país fallido de fe, vencido de esperanzas, para las grandes masas empobrecidas de campos y ciudades, la lluvia es una maldición. Ella tiene otra lectura más cruel y mucho menos romántica. Hablo del drama social de las inundaciones y sus damnificados, los derrumbes y sus muertos, las calles fangosas como ríos, los sin techo -o casi sin ellos- a los que la lluvia viene a confirmar su condición de excluidos, refugiados y marginados hace tiempo. Náufragos de una sociedad que ha perdido el norte de sus verdaderas prioridades, si es que alguna vez tuvo norte o ha tenido prioridades esta sociedad. Solo somos humanos en tanto compañeros.
Cuando llega la lluvia se impacienta la pobreza, -que como cucaracha asustada sale a mostrarnos sus vergüenzas que luego vemos en las redes sociales y los noticiarios-. Vergüenza deberían sentir las élites de los poderes que aquí nos han traído cincuenta años después de exitoso crecimiento económico y fallidos intentos por la democracia verdadera de justicia social y oportunidades, (y no de la electoral que es la única que tenemos.) Demasiada gente hay en mi país que solo habita un hogar, dispone de agua potable, trabajo, energía eléctrica y seguridad en las estadísticas nacionales.
Vergüenza deberíamos sentir nosotros, que -alienados del perfume de su recuerdo-, cuando comenzó a caer la lluvia, el sol languidecía y dolía tanto aquel olvido-, no pensamos en los dominicanos que padecen la maldición de su pobreza sino que, egoístas, volvimos a lo escrito en aquella servilleta del bar de la Casa, aquella tarde mojada: “Y sin ella darse cuenta/, desde el pasillo sin fin de aquel salón sin espejos/ me acarició el perfume de su pelo negro/. Era de tarde. Creo que llovía. Por no asustarla no le dije nada… “pero, ‘qué lindos ojos tenía’.” (J. Umbrales).