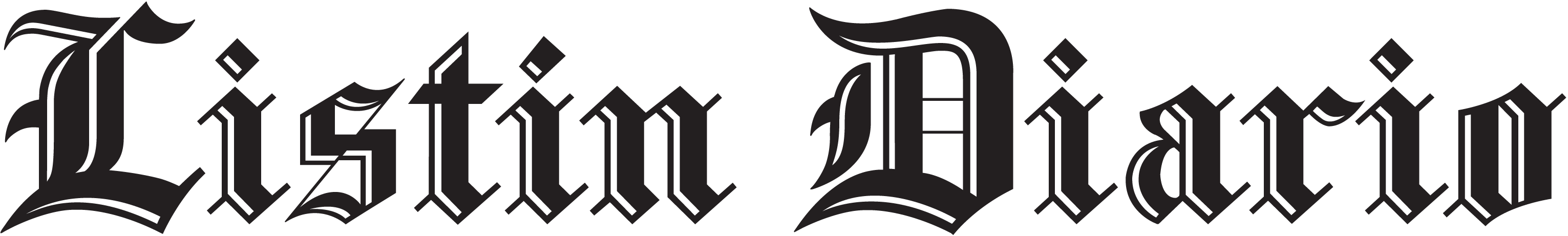El dedo en el gatillo
Portolatino (1)
Pocas semanas después, la vida me obligó a despertar de “mi ensueño” habitacional en el local de la editorial Argumentos de la avenida Máximo Gómez. No fueron mis manos las que apretaron la tuerca para sellar el final. Ni mi impronta para la continuidad del proyecto de Miguel Sang Ben. En eso tuvo que ver su luz larga: sus sueños eran inmensos, pero la realidad no hace milagros, ni permite convertir los sueños en realidad.
Salí una mañana vestido de impaciencia al reencuentro con mi amigo Adriano Mota, quien costeó de su propio peculio mi primera visita a Santo Domingo, en abril de 1989. Era entonces un próspero empresario dueño de un restaurant, de una galería y de un amplio local de actividades frente a la playa de Güibia, al lado de Cinema Centro, en la Avenida George Washington.
Un año antes, el periodista Carlos Márquez viajó a La Habana con un equipo de Teleantillas para hacer reportajes especiales. Un día se apareció en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y me encomendaron atenderlo. Fue el primer dominicano que conocí en mi vida. Me esmeré en el trato, tanto fuera como dentro de la casa de los escritores y artistas cubanos. Y me prometió invitarme a Santo Domingo. Y al año siguiente cumplió su palabra. Llegué acompañado del pintor Lawrence Zúñiga como comisario de una exposición de artes visuales. Fueron treinta días inolvidables que compartí como Mota, su primera esposa Imelda, y un grupo de intelectuales y artistas.
Durante esa estaría sucedieron extrañezas propias de quien llega por primera vez a tierra desconocida. En mis caminatas mañaneras encontré, envueltos en salitre y humedad, varios billetes de un dólar reposando en las arenas de Güibia, los cuales ocultaba para llevarlos a mi familia cubana. A partir de entonces mis caminatas a lo largo del malecón, con la cabeza inclinada hacia el piso, se hicieron célebres. Pero la mayoría de las veces regresaba con la mirada perdida dentro de mí mismo.
Mi fiebre por el cine la resolvió un portero de Cinema Centro amigo de Mota, quien me dejaba pasar gratis a las funciones con poco público. Después, Denis Mota y José Mármol me llevaron a las mejores salas de entonces.
Comocí a un personaje peculiar, el señor David, un argentino protegido de Mota. Era un ser raro, de esos que siempre tienen una carta oculta debajo de la manga. Un día se despidió de mí y no lo he vuelto a ver jamás. Algunas versiones dan cuenta de su engañó a un grupo de humildes campesinos vendiéndoles falsamente unos lotes de tierra, y obligándolos a viajar a Panamá para legalizar la compra. Y al llegar al aeropuerto de ese país, los dejó varados sin un centavo en los bolsillos.
Ahora, en tercer y último viaje a Santo Domingo, el reencuentro con Adriano Mota fue muy especial para ambos. La vida es como las hojas de los árboles que nacen, crecen y se caen cuando envejecen. Pero con nuestra amistad no sucedió ese apotegma. Mota fue un verdadero amigo a pesar de su mirada de pureza ante el fenómeno cubano desde el punto de vista político, no ideológico, pues ambos éramos hombres de izquierda.
Como nos respetábamos mutuamente, nuestras conversaciones jamás rozaron el tema habanero aunque, a veces, tuvo que soportar mis llantos invisibles a favor de mi familia. Y me ayudó a recolectar algunas provisiones para hacerlas llegar a manos de mis seres queridos.
En resumidas cuentas, me quedé por segunda vez a vivir en un cuarto semi abandonado en la azotea del edificio. Un espacio que tuve que humanizar en poco tiempo para convertirlo en la morada de un solitario pasajero desheredado de la fortuna.
Pero entre uno y otro encuentro con Mota, sucedió un razón que merece un comentario: Dos años después de mi primera aventura dominicana, volví a saludar la bandera tricolor. Pero este segundo viaje tuvo un matiz cibaeño, vegano por más señas. Trabajaba entonces como periodista en Radio Habana Cuba, y la familia Rodríguez, de La Vega, tramitó un permiso especial para laborarl en la entonces llamada Universidad Tecnológica del Cibao (UTECI) y en la emisora Radio Santa María. Por esas causas, viví y trabajé en La Vega por espacio de seis meses y no tuve tiempo ni recursos para trasladarme a Santo Domingo a visitar a Mota y a mis amigos. Lo poco que ganaba iba destinado a mi familia cubana y no podía darme el lujo de otras naderías.
Y a la tercera fue la vencida. Vine gracias a Miguel Sang Ben en pos de mi resurrección y la de mi familia. Él se hizo cargo de mí hasta donde pudo. Y a partir de mi reencuentro con Mota comencé a visitarlo y a compartir junto a su nueva esposa, Tanya, una joven de Jarabacoa llena de iniciativas y predilecciones por la buena cocina.
Instalado otra vez en Portolatino, no tuve que molestar por asuntos de comida porque Miguel Sang Ben no se olvidó de mí. Por el contrario, todos los días, cuando el sol rallaba el centro del cielo, un chofer me dejaba una ración que él y su esposa me procuraban. Aquella generosidad duró hasta que las circunstancias me obligaron a buscar una nueva cobija. Las cenas se las agradecí al cocinero del negocio. Las sobras de los clientes del día eran un verdadero manjar. Al final de la noche, mí estómago crujía al recibir parte de aquellos alimentos que todavía guardaban los nutrientes necesarios para la subsistencia.
En esa nueva ocasión presencié las ocurrencias del bailarín cubano Félix Erviti, también protegido por Mota. Erviti era una primera figura de la danza en Cuba y llegó a Santo Domingo gracias a un contrato como coreógrafo de la “Ópera Merengue”, un evento pensado en mayúsculas por Johnny Ventura, Rafael Villalona y Huchi Lora. Finalizado el evento, el bailarín permaneció un tiempo más en el país y no tenía dónde vivir, ni donde trabajar. Mota le propuso que montara un espectáculo en su restaurant. Sería una reunión de jóvenes rumberas bailando sobre una tarima levantada sobre los árboles. Pero Erviti tenía otro criterio y pasaba las noches tratando de convencer de que la idea no era la mejor. Un día Mota contrató a una coreógrafa menos ortodoxa, quien preparó un espectáculo a su gusto y forma. Desde esa noche, el malecón de Santo Domingo se entaponó. Los vehículos se detenían para contemplar el movimiento de las muchachas semidesnudas encima de los árboles. La policía tomó cartas en el asunto: prohibió aquella función porque “no estaba acorde con las buenas costumbres”. De más está decir que Erviti la cogió contra Mota, y bautizó aquel espectáculo con el sobrenombre de “Olguita y sus gusarapos”. A los pocos días, Erviti regresó a Cuba. Mota lo lamentó, pues le había tomado afecto por sus ideas poco aplicables a la realidad dominicana.
En aquellos días todo sería ajeno, excepto mi amistad y gratitud. Lo terrible volvió vestido de extrañezas: un empleado del restaurant me hurtó varios regalos y comestibles destinados a mi familia cubana, el calor agobiante me obligó a sacar a la luz de la luna mi catre para dormir bajo la brisa del Caribe durante meses; y un buen día, Portolatino fue allanado por la justicia toda vez que Mota permitía las actividades culturales del PLD, desoyendo el ultimátum del dueño del terreno donde se levantaba su negocio. Esa tarde me encontré con un local acordonado y mi catre y mis pertenencias revueltas en la tierra, casi destruidas junto a las sillas, mesas, estufas y demás utensilios de cocina. Fui en busca de una explicación, pero el responsable de aquello, sin mediar palabras, me extendió un billete de mil pesos (que mucha falta le hacía a mi familia en Cuba) como amuleto restaurador. De más está decir que no acepté aquella dádiva. Le di la espalda al hombre (y al billete), me incliné ante la tierra y me puse a recoger algunos de mis papeles literarios que todavía respiraban con cierta dignidad.