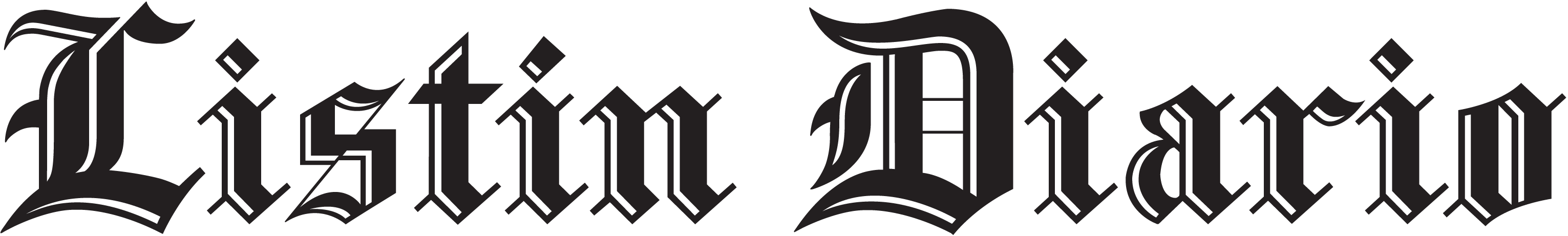SIN PAÑOS TIBIOS
Haití y la violencia sin fin
Con letras de fuego quedó grabada en mi memoria la frase que la señorita Pachy, profesora de segundo de primaria, nos dijo ese día en la mañana: “El hombre nace, crece, se reproduce y muere”. Siete años no me permitían entonces extrapolar esa sentencia cotidiana a la realidad política y al Derecho Internacional Público (DIP).
Con los Estados, nos guste o no, sucede lo mismo, sólo que los complejos imperiales post Segunda Guerra Mundial (potenciados por la descolonización asiática y africana), nos han hecho abjurar de una ley históricamente comprobada, y continuar apostando a la vigencia jurídica de entelequias desahuciadas. Así las cosas, ningún patólogo forense del derecho se atreve a pararse frente al cadáver del Estado haitiano, declararlo muerto y expedir su acta de defunción.
Hacerlo equivaldría al dilema de resolver una interrogante para la que -bajo el esquema ONU- nadie tiene respuesta, esto es: ¿Qué hacer a continuación? Anulada su institucionalidad; vaciadas de legitimidad absoluta todas sus autoridades; sin un solo funcionario legítimamente electo; roto el “Acuerdo de Montana” y burlados los compromisos asumidos; no queda terreno firme dónde pisar que no sea aquel que se sostiene en la violencia armada.
Oficialmente, hoy Haití se queda sin gobierno. La comunidad internacional, salvo contadas excepciones, ha sido irresponsable, cínica e indolente frente al colapso haitiano, dándole legitimidad a Henry a medida que el calendario avanzaba, sin exigirle una hoja de ruta electoral clara y definida. Hoy llegamos al final del mandato de Moïse sin un relevo, sin una alternativa, sin fecha de próximos comicios, sin nada que no sea la potenciación y radicalización del caos.
Vivir en una periferia imperial siempre ha sido problemático, pero compartir frontera con un Estado que implosiona es peor todavía, máxime cuando se comparte vecindad en una misma isla. Para Washington, la Unión Europea, la OEA o el CARICOM, el problema seguirá siendo político y diplomático en la medida que afecte o no sus fronteras, o que el drama humano pudiera impactar en sus procesos electorales internos; pero para nosotros, el asunto es de vida o muerte.
En la medida que la situación política y económica se deteriore, la dinámica del caos político vecino continuará expulsando gente, y, por razones terrestres obvias, nosotros somos el primer y más lógico destino de esa migración, y esto impacta en nuestras finanzas, degrada nuestros –ya frágiles– servicios públicos, y crea condiciones en el presente para futuros conflictos, aupados, apadrinados y financiados por el lobby haitiano.
No hay tiempo para buenismos, pendejismos, sofismas o catarsis individuales sobre sucesos colectivos del pasado. Para los países responsables (y cómplices) del colapso haitiano, la solución más barata a ese problema somos nosotros. Toca pues cerrar filas en torno a este tema, sin dudas de ningún tipo; toca mirarse al espejo y asumir (y aceptar), que no somos –ni hemos sido– responsables del descalabro político, económico, social y ambiental de Haití. Otros si, (¡y mucho!), pero nosotros no, y no tenemos más obligación que la que hasta ahora hemos asumido… que ha sido mucha.