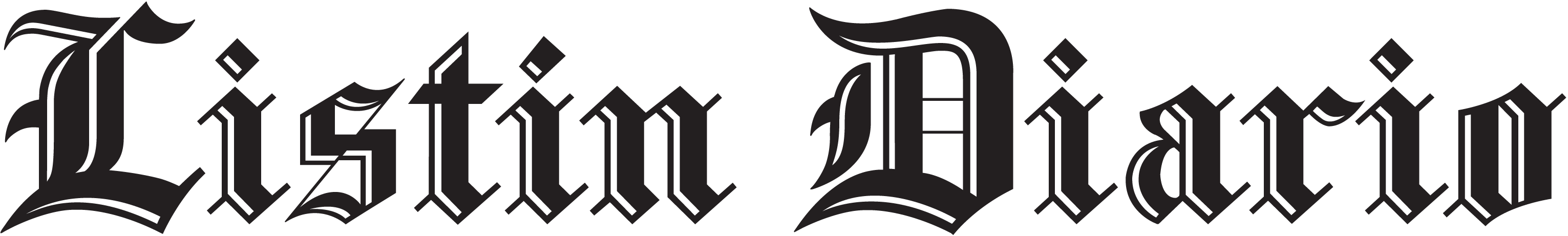¿Puede haber maldad en la vejez?

Hace unos años, cuando abordó el vehículo, era imposible pensar que la vejez podía contener en sí, abatidos o delirantes, los impulsos de la corrupción airada y pretenciosa.
En literatura, Fiodor Dostoiewsky parece proclamar, prevenirnos, invitarnos a evitar el envejecimiento, a volvernos viejos y avaros. Que serlo es un crimen tan grande que puede parecer motivo para merecer la muerte. Que todos deberíamos morir jóvenes.
En su novela “Crimen y Castigo” la vejez avara e improductiva, que medra, que vive de rentas y viejos boatos, que acumula valiosas pertenencias inútiles bajo un incomprensible celo de riqueza sempiterna, cuyos ojos fibrilan ante el tintineo aurífero más débil, es razón suficiente para la muerte; peor aún: para una muerte que, en su solo discernimiento enfermo, el necesitado haragán que nunca ha trabajado, que en sueños de quimeras entretiene la existencia, se descubre como el gran merecedor y destino, para quien y para el cual la historia humana atesoró, produjo y acumuló todas las riquezas.
En otra pieza, dramática, el norteamericano Joseph Kesserling también abordó el tema, ahora como decadencia; lo hizo bajo el prisma de unas aristas tétricas, como verdadero precedente teatral rayano en el thriller: “Arsénico y encaje antiguo”, estrenada en 1941 y representada por el Teatro Nacional de Bellas Artes bajo la dirección de Niní Germán en 1977 o 78 fue una experiencia de delirio e hilarante.
La pieza expone cómo la decrepitud, la edad senil, pueden llevar a una verdadera descomposición ética a partir de la degradación orgánica. Es, soto voce, un discurso sobre la “decadencia” occidental.
Tres viejitas adorables y entrañables comparten su vivienda a la que invitan a los envejecientes masculinos al te vespertino, a sus casas, ocasión que aprovechan para envenenarlos, divertida y grácilmente, con el sensible y humanitario ócomo dicenó propósito de evitarles los sufrimientos de la edad y de la impotencia ante las enfermedades y el abandono familiar y social del cual son objetos.
¡Una tarea noble, no cabe dudas, pero cuán enormemente retorcida! ¡Una ayuda de trágica gracia!
Discursos desconcertantes sobre la vejez, una condición hacia la que avanzamos todos y cuyo alcance es, sin que en ello se haya reparado, el signo de una vida realizada, exitosa. Hoy, un tramo de la vida lleno de oportunidades gracias a los avances de las ciencias y, especialmente, de la medicina.
Con la excepción de esos especímenes con rasgos de realidad fantástica, como toda excepción a las reglas en ciencias y en la vida, la vejez es una edad dorada, adorada y adorable. Como premio. Repleta de ternura. A su idea viene a confluir lo que Fernando Peña Defilló me expresó bajo los signos de un pesar dichoso: Es bueno haber envejecido, me dijo. Ha sido una aventura fascinante. El único tormento es el peso abrumador de los recuerdos. Claro, para quienes han burlado las garras del Alzheimer.
Los viejos son dichosos. Tiernas reminiscencias vivientes de héroes que supieron sortear los vericuetos; que escaparon a cada emboscada que en su camino interpusieron las fatídicas amenazas de la naturaleza, las competencias, luchas y envidias; los impulsos, las sociedades que sí, envejece hacia la peor de las ancianidades: la corrupta, y sólo parecen querer ir tras el áureo tintinear, tras la contabilidad diaria de las “riquezas”.
Hablar de vejez, sin embargo, adquiere otra dimensión, especialmente si hablar de vejez es hablar de nuestras madres. Una condición humana que adquiere ribetes culturales de verdadera dimensión psicológica y heroica: el eterno cordón, el lazo que no rompe, la familia eterna, la eterna pertenencia. Y entre ellas, la madre dominicana: no envejece. Pese a recibir el peso de los años en su cuerpo y las huellas desgarrantes de las duras experiencias, la adversidad no puede con su amor y ternura; no puede con su sentido de tronco familiar, con su obstinada esperanza. Es, por eso, una “Máter Familias”, construida en la obligatoriedad de asumir roles totales y diversos para proveer y garantizar la existencia y continuidad de su prole allí donde los hombres han envejecido más, han vuelto a ser niños corruptos.
Esta dimensión heroica de nuestras madres empezó con Anacaona. Con un acto histórico. Verificable cuando la cacica preparó a las niñas taínas para amancebarlas con los hombres del Ovando violento: intento de evitar la desaparición de la estirpe. Eran los días de 1503. Un acto colectivo. Político, humano, étnico, moral, social, familiar y grandioso aun no dimensionado en las literaturas, crónicas e historias oficiales o apócrifas. Sin embargo, no por esto menos cotidiano en la evolución de la humanidad y, especialmente en nuestra ínsula. El cuido y celos maternos posibilitaron la continuidad de importantísimos imperios. ¿Qué hubiesen sido los grandes héroes sin sus madres? ¿Qué hubiese sido Alejandro Magno sin su madre Olimpia de Epiro? ¿O de todos aquellos que ocupan posiciones de comodidad y liderazgo a pesar de proceder de duras condiciones de pobreza?
Gracias a sus madres. Hoy envejecidas. Hoy fallecidas.
Y ese es el gran ejemplo. En el que no caben, está claro, aquellas otras: las de realidad fantástica. Corrompidas por la vida y la edad. Incluso al final de sus días y bajo el honor óporque no dejan de tenerloó de sus arrugas. Que no supieron decir y jamás dijeron a los hijos lo que es bueno y malo. Aquellas por cuya causa las hijas y los hijos terminan prostituidos, corrompidos.
No se borra de mi memoria aquel momento en que ella abordó el vehículo, hace ya algunos años: detrás de los gruesos cristales de sus lentes de botella sólo pude ver sus ojos casi inservibles. Nunca pensé, hasta entonces, que la maternidad podía corromperse de tal modo, extenderse infinitamente hasta ignorar la justicia, el honor, la verdad, hasta renunciar a todo.
Quizás por eso los romanos lo dijeran hace tiempo: “Corruptio optimi pessima”.