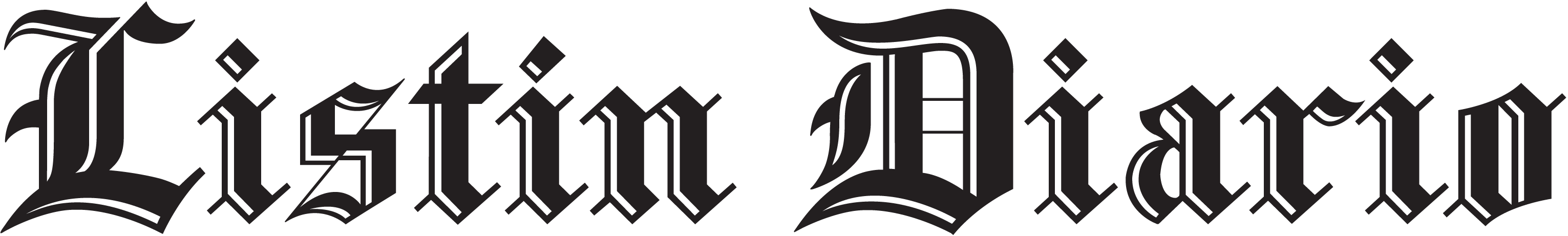Glosas al Oráculo ardiendo del poeta
Escribir sobre versos y cantatas en medio de una crisis social y humana profunda, que derriba referentes y modifica el cuadro de los viejos antagonismos de los procesos políticos, constituye en apariencia una evasión, pero no lo es. El ser humano en su diversidad plural, no responde de manera absoluta a esquemas rígidos de realización colectiva, sino a corrientes del pensamiento y la creación, sin las cuales, la vida pierde colorido, fuerza descriptiva, asunción de sentimientos y escogencias. El arte en cualquiera de sus flancos es una plasmación de valores y una cosecha de la imaginación más fértil. La sensibilidad ante una poesía, una obra de arte, una escultura, una fuente danzarina de sonidos, música y desplazamientos del cuerpo rítmico, crea espacios sublimes en el alma humana. Cuando nos cae en las manos, un texto poético trascendente de un joven poeta dominicano, llamado, Juan Inirio Hernández, de la región este de la isla o del universo, humilde alfarero de provincia, en el pórtico deslumbrante de las utopías y el desgarramiento, ajeno a los banquetes del poder, uno tiene que invocar la noción del asombro para aperturar la celebración del goce estético.
“El oráculo ardiendo”, título de una hermosura vital o de una reconditez existencial, bien pudo llamarse, elegía de mí mismo. El poeta atrapa los elementos, convoca los ciclos humanos y los fusiona en el entorno próximo, invoca los aquelarres del ser más íntimo, recupera en la otredad la noción poética de la materia cantarina, de su inventario inútil y lo hace descender a los infiernos de Rimbaud. El oráculo arde porque la narrativa del hombre es universal. Arde porque sus emanaciones revisten la catarsis del poema. Es la palabra con vida propia la que expropia los roles y las poses secuenciales de sus múltiples personajes, que como en un tiovivo rotan la edad de la infancia, en universo violáceo del tiempo perdido, que en su poética es sumatoria declinante, imposible de enhebrar en la primavera del amor.
Todo lo que acontece a orillas de la historia es fábula y hechizo del ser, atrapado por el viandante sabedor de su fugacidad, de su impotencia troncal para lidiar con los monstruos de la imaginación. El poeta describe con la lengua flamígera de su acervo, el extraño mundo en que vive. Hay flujo en su versificación, se detectan las cursivas urticantes del dolor nodal, madero del sueño de Vallejo, donde el poeta lograr asir la esencia, distante su alma sonora de los florilegios verbales.
Su texto, “Yo era un muchacho” conmueve creando conciencia social de un drama angustioso. No es la precariedad material sino la pérdida de su inocencia, ese tramo estuprado por la maldad innominada como un demonio abastecido, “Hablo del niño que pude ser siempre”, qué belleza de verso, en el, el poeta admite la merma del paraíso. Arrojados como los primeros cristianos en el circo romano a los leones, los niños son devorados por una realidad alternativa que pudre sus sueños, que derriba los supuestos de sus quimeras. No se trata de la vieja discusión establecida por Rousseau, en el Contrato Social, de la bondad innata del hombre corrompida por la sociedad. Ese es un alegato sociológico. El poeta está lejos, años luz de esas disquisiciones tortuosas. Hay una estratificación del verbo, una apelación infinita que trasciende los acopios corporativos del Estado. El poeta tiene una espada de fuego blandida sobre su alma doliente. El poeta no cabe en ese ordenamiento fallido de los grupos humanos. El poeta quiere hablar con Dios, quiere cita, se desgarra en una ofrenda de palabras que son portadoras de una luz extraña, engullida por su alma, refrendadas por una provisional eternidad de metáforas y aullidos.
Su poema, Moisés, es el tenor fundacional del texto: “Lo que dice el libro eterno lo vivíÖ/ mi carrera de profeta se remonta al día/ en que vi una familia de luceros en el zarzal/ Nunca había creído en la luz huracanada del oráculo/ hasta que mi propio ojo bailó con una gloria sensible/ frente al muro de la noche/ Le debo la barba al otoño/ y engullo un maná atribulado/ y mi palabra es una envoltura de tifones/ ante la gente cruda”. A un poeta dimensionado en la noche de los tiempos, trazador de relámpagos, movilizador del oráculo, no se le puede sujetar en ninguna complacencia escritural, la violenta porque el oráculo es ímpetu y cobranza del alba en el alma afligida del vidente, oficio del aeda que propaga el ramal mortecino de su caída infinita.
El poeta no tiene restricciones, es un diminuto omnipotente, enrostra el cartel social de un mundo podrido, de una isla insuficiente, el oráculo titubea, duda un instante, es tanta la burla, toma licencia, sentencia y cuestiona, entonces el poeta se alza como la voz agraviada, y habla encrespado : “Los que aquí se joden/ tienen derecho a la reencarnación/ Han cruzado el cementerio/ con el guión de la vida a un tris de caer/ en un charco de larvas festivas/ En un país a punto de vivir/ ¿habrá que esperar la resurrección/ para desenterrar las sílabas de la dignidad?”
Este es un poemario de sonidos y oráculo ardiente, tiene su sede en la cúspide de algún cielo naranja o al borde de un abismo cósmico, pero siempre trabado al decidor inefable, al alfarero de las pirámides y los enigmas, al resoluto armador de versos y universos que levitan en su inapagable espíritu, de poeta y profeta, que es Juan Inirio Hernández, ese muchacho brillante que es mi amigo y mi hermano.